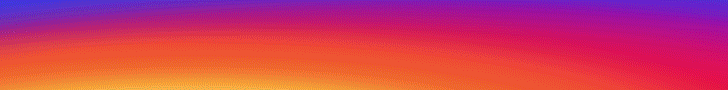Mis primeras ventas no fueron exitosas, eso sí, me dejaron importantes lecciones, pero que en ese momento a mí no me importaban. La primera que yo recuerdo fue en Iquitos y yo tendría 8 o 9 años con la necesidad de pagar unas fotos que me había mandado a tomar. Como la decisión la había realizado sin consultar a ningún adulto que me respaldara, a la hora de explicarles me escucharon atentos y me dijeron, más o menos así: “bacán, ahora hazte cargo de tu deuda y págala tú. Trabaja”.
Decidí vender helados de aguaje y fui a una casa que producía esas delicias amazónicas para convencerles que tenían a un nuevo vendedor con unas ganas inmensas de hacer dinero. Me aprobaron con el apoyo de un amigo adulto que me sirvió de garante y salí a caminar con mi pequeña caja térmica de Tecnopor lleno de riquísimos chupetes de aguaje.
Al final del día, mis queridos amigos, solo había vendido unos cuantos y más del 90 % de los helados se habían derretido y convertido en deliciosa aguajina dentro de la caja térmica.
Seguramente, mi cara de asustado y atribulado se notaba a un kilómetro, porque ipso facto me preguntaron qué me pasaba, qué cómo me había ido con mis ventas, que estaba “quemado por el sol”, que ojalá eso se compensara con el buen porcentaje que había ganado. No respondí y empecé a llorar de frustración. Mis tíos y vecinos empezaron a reírse y, bueno, ya saben, en ese tiempo reírse del otro no era considerado bullying, simplemente, aguantabas y punto.
Mis tíos me apoyaron y pagaron mi deuda y las fotos que me había mandado a tomar por un fotógrafo que pasaba por el barrio cada cierto tiempo.
La segunda venta, en realidad, fue un trueque por algo que yo quería mucho: una bicicleta. Y este episodio sucedió cuando yo tendría 12 o 13 años y estaba siguiendo la tradición familiar de los Díaz en Iquitos. Es decir, convertirme en un gallero con la misión de prolongar lo que mis tíos, abuelo y bisabuelo habían realizado.
Un vecino que también era gallero estaba fascinado con un gallo joven de mi huerta. Desde que era un pollito, el señor iba a verlo y lo convirtió en su engreído. Una tarde y mientras sostenía al hermoso ejemplar cuyo color de las plumas se confundían con el cielo del atardecer iquiteño, me propuso hacer el trueque de mi gallo por la bicicleta que el también “se había dado cuenta que yo mirabas fascinado”.
Dije que sí y al rato la bicicleta ya era mía, aunque Carmencita Lara en el aire cantaba / tengo una pena muy negra, muy cruel / que me destroza el corazón / a cada instante me va recordando su ingratitud / es que la llevo tan dentro de mí…/
Pero nada, la bicicleta es la nave hacia otra galaxia para cualquier niño en un lugar tan mágico como Iquitos.
Seguramente, mi cara de emocionado y la confusa felicidad que sentía se habrá notado a un kilómetro que, primero mi madre, al verme con la bicicleta me preguntó: ¿Dónde está el gallito presuntuoso? Ojo, no preguntó por la bicicleta. Me sentí atrapado (recién me daba cuenta de que no había consultado con mis padres sobre la transacción) y en seguida escuché los versos que una madre solía decir en los años 70, para ponerte en línea y cumplir con la indicación.
En ese mismo atardecer, el gallito volvió a mi huerta y no quiso dormir toda la noche y yo recién una semana después pude acercarme y acariciarlo. Ellos olvidan rápido la estupidez humana.
Algunos meses después lo llevé a una pelea, para que se vaya entrenando y no le fue bien. A mí tampoco, pues, sentí pena de verlo pelear, pero a nadie le mostré mi tristeza, para que no me expulsen del lugar con un puntapié en el coxis. Ese día tomé la decisión de no ser gallero y más bien pasé a admirar la belleza de los animales.